Hace dos días en Murcia, España, el partido opositor VOX y sus aliados en el parlamento aprobaron el presupuesto local con la condición de que se aplicara en esa comunidad española el «pin parental», una especie de objeción de conciencia por la cual los padres podrán retirar a sus hijos del aula de las escuelas públicas cuando vayan a recibir información con la que no están de acuerdo. Como explica el diario El Mundo, «es una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no».

Hace dos años revivió un debate similar en Brasil con el proyecto de ley «Escola sem partido» (Escuela sin partido), una iniciativa que existía desde 2004 pero que tomó fuerza al asumir Jair Bolsonaro, «contra el abuso de la libertad de enseñar» y que pretendía agregar a la ley de educación unos «principios de la enseñanza» plasmados en carteles que enumeraban los deberes del profesor a la vista de todos (ver imagen). Muchos profesores/as de Brasil llamaron «ley mordaza» a esta propuesta que quería impedir cualquier transmisión de ideas políticas partidarias en las aulas. Los defensores de la «escuela sin partido» lo pusieron así en sus propios términos: «el adoctrinamiento político en las aulas ofende la libertad de conciencia del estudiante, confronta con el principio de la neutralidad política e ideológica del Estado y amenaza el propio régimen democrático en la medida en que instrumentaliza el sistema educativo con el objetivo de desequilibrar el juego político en favor de uno de los competidores. Por otro lado, la exposición dentro de las materias obligatorias de contenidos que pudieran estar en conflicto con las convicciones morales de los estudiantes o de sus padres viola el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos según el cual «los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones».

Algo similar pasó en Perú en 2016 con el movimiento «Con mis hijos no te metas», que logró que no se introdujeran cambios en su ley de educación y cuya influencia contra la educación sexual que se esparció por otros países del continente con el neologismo «ideología de género» como caballito de batalla y con secuelas en nuestro país que se tradujeron en la oposición de ciertos sectores a la Educación Sexual Integral.
De distintas maneras los debates de estos países ponen en primera fila las mismas cuestiones, y una de ellas es la de qué debe enseñarse. Para mí, un callejón sin salida si tenemos en cuenta que es la escuela es una institución que forma parte de un sistema hegemónico representado por el partido en el poder o el estado mismo si nos ponemos la lente del más puro anarquismo: necesariamente quien está en la cima impondrá su visión, desde el presidente hasta el docente, en un sistema jerárquico coherente. Así me lo recordó hace poco el profesor Raúl Guevara en el capítulo que examina la diferencia entre la educación contrahegemónica y la educación alternativa de su libro «Cristales para examinar el mundo social». En ese sentido, la escuela será siempre un instrumento poderoso dentro del juego adulto de la competencia por la legitimidad.

Todos y todas nos sentimos con motivos para defender qué es lo que se aprende en el sistema educativo oficial. Y de algún modo tenemos razón si se nos dice en todo el mundo que la educación es considerada un derecho, aunque ése sea precisamente el eje de la discordia: ¿el derecho de quién debe prevalecer, el del Estado o el de los progenitores?
Definir un curriculum que guste a todos es improbable, no porque la evolución de las sociedades vaya creando nuevas culturas de lo legítimo y lo ilegítimo, sino porque detrás de todo esto hay dos errores de concepto gigantes: el primero es equiparar a la educación con la escuela y el segundo es obligar a las personas a hacer uso de un derecho. Por eso, mientras esa contradicción sea el fondo de todas las legislaciones sobre educación, los debates seguirán hasta el fin de los tiempos: libre o laica, rosistas versus antirosistas, y así.
En España el «pin parental» pone de manifiesto además otro supuesto que, en realidad, ya caducó según lo demuestra nuestra propia experiencia y la de los científicos y nuevos investigadores del aprendizaje humano: la falsa premisa de que en casa se educa y en la escuela se instruye, como argumentan quienes no quieren nada de educación sexual en la escuela. Hoy se sabe que son procesos indivisibles, y todos sin ser científicos lo certificamos: no hay aprendizaje que ocurra sin que se pongan en juego los intereses personales, los mecanismos neurológicos de la atención, los contextos socioeconómicos, las emociones y los desafíos vinculares. Todos y todas educamos, en cualquier momento y lugar, y aprendemos cosas distintas aunque hayamos estado expuestos al mismo sistema educativo.
Las discusiones acaloradas no están exentas de hipocresía, como plantearon algunos usuarios españoles de Twitter que le criticaron al nuevo vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, llenarse la boca hablando de educación pública cuando al mismo tiempo se mudaba a un barrio donde la escuela donde asistirían sus hijos es de elite y con una pedagogía innovadora, algo que no ofrecen las demás. Los usuarios de la red social también se burlaron de la ministra de Educación por rechazar el «pin parental» mientras manda a su hija a una escuela privada (ver capturas de tweets abajo).
Si hay algo que logra hacer el movimiento de la educación sin escuela o unschooling es echar luz sobre estos asuntos, no tanto el homeschooling, que termina reproduciendo la escuela en el hogar y que muchos eligen precisamente para proteger a sus hijos del supuesto adoctrinamiento del sistema oficial. Plantearse el mundo sin escuela te permite ver desde afuera las luchas de poder en las que estamos metidos. Si esa opción estuviera permitida y apoyada tanto como la escolar, tendríamos, quizás, más libertad genuina para decidir y menos necesidad de entrometernos en los sistemas que decidimos no elegir para nuestros hijos, siempre, claro, dentro del privilegio que sigue siendo poder elegir.
Aunque no lo practiques, es saludable apelar al unschooling como una especie de reservorio de cordura o filtro que te permite tomar distancia de lo que la sociedad naturaliza en cada época. Como se anima a hacerlo la nueva asesora del Ministerio de Educación argentino, Graciela Frigerio, y se refleja en esta nota: «Porque si le digo a un chico: tenés derecho a estar en el sistema educativo, y luego le digo: por tu derecho a la educación estás obligado a pasar más tiempo en la escuela; al menos ahí que le pasen unas cosas significativas, estructurantes y vitales, no le puedo decir que el derecho se transforma en una obligatoriedad de estar confrontado a la escalada de la insignificancia».
Cuando yo elegí no escolarizar a mi hijo entre los 6 y los 12 años no le temía a ningún adoctrinamiento sino al curriculum oculto de la escuela: la competencia; el castigo del error y el premio a los estándares impuestos por otros sin participación de los afectados -las calificaciones-; la segregación por edad; la falta de espacios para el libre juego y la lectura; la inmovilidad corporal como condición para el aprendizaje; la negación de ciertas verdades biológicas acerca de las etapas de desarrollo infantil; la falta de democracia en la gestión y las elecciones de aprendizaje; la uniformidad y el marketing impuestos a la vestimenta (del guardapolvo tanto como del uniforme); el despojo del placer en el proceso de aprendizaje, entre otras. Hoy, que él mismo eligió estar en la escuela, sé que todo seguirá escapando a mi control (como siempre, bah), y acepto el pacto implícito que firmé al escolarizarlo.
Ahora, ¿qué pasaría si usáramos las preguntas de los conservadores que en estos países plantean controlar el curriculum y la autonomía de los docentes para hacernos otras? ¿La educación sexual, por ejemplo, puede considerarse un asunto de moralidad, ciudadanía, educación o salud pública? Si la educación pública, que en Argentina incluye tanto a la estatal como a la privada, la financiamos entre todos, no deberíamos decidir qué y cómo se enseña? ¿Deberían los políticos y ejecutores de políticas públicas ser respetados en sus decisiones si ellos sí tienen la posibilidad de elegir cómo educar a sus hijos en escuelas privadas o públicas «progresistas» de los mejores barrios de la ciudad? ¿Cuáles son las cosas realmente importantes para enseñar en la escuela y qué pasaría si cada sector de la comunidad en cada época quisiera agregar su disciplina? ¿No estaría bien redactar por consenso con toda la comunidad educativa un código de ética para los enseñantes, como los que tienen otras profesiones? ¿Por qué en estos debates siempre faltan las voces de los niños, niñas y adolescentes?
La libertad de educar es el dilema que está detrás de todas las discusiones acerca de cómo y qué debería aprenderse en la escuela, incluso fuera de ella. Los países con una tradición jurídica más liberal contemplan la educación no escolar, aunque casi siempre con restricciones o ciertos mecanismos de control. Algunos del norte de Europa, en cambio, suelen aplicar un enfoque de corte socialista, con una escuela obligatoria con igual calidad para todos. Creo que es más que evidente que, como animales humanos que nos desarrollamos al amparo de los otros, a nuestros hijos los compartimos con el mundo. Yo creo que la clave es la gradualidad, porque nacemos indefensos y tardamos años en adquirir la madurez.
¿Por qué creen ustedes que los Estados siguen siendo tan celosos en el control de sus sistemas educativos hoy en día? ¿Qué es educar, qué es adoctrinar, qué es aprender? ¿De quién es la obligación de educar? ¿Qué opinan? ¡Los leo!
Texto: Dolores Bulit
Fotos: Unesco, campañas «Escola sin partido» y «Pin parental».




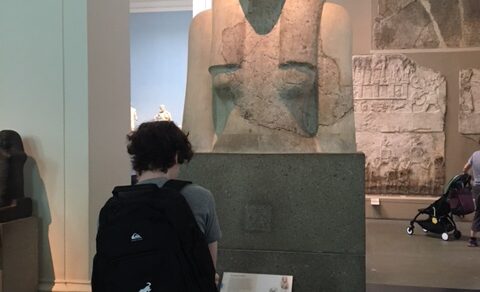


Comentarios recientes